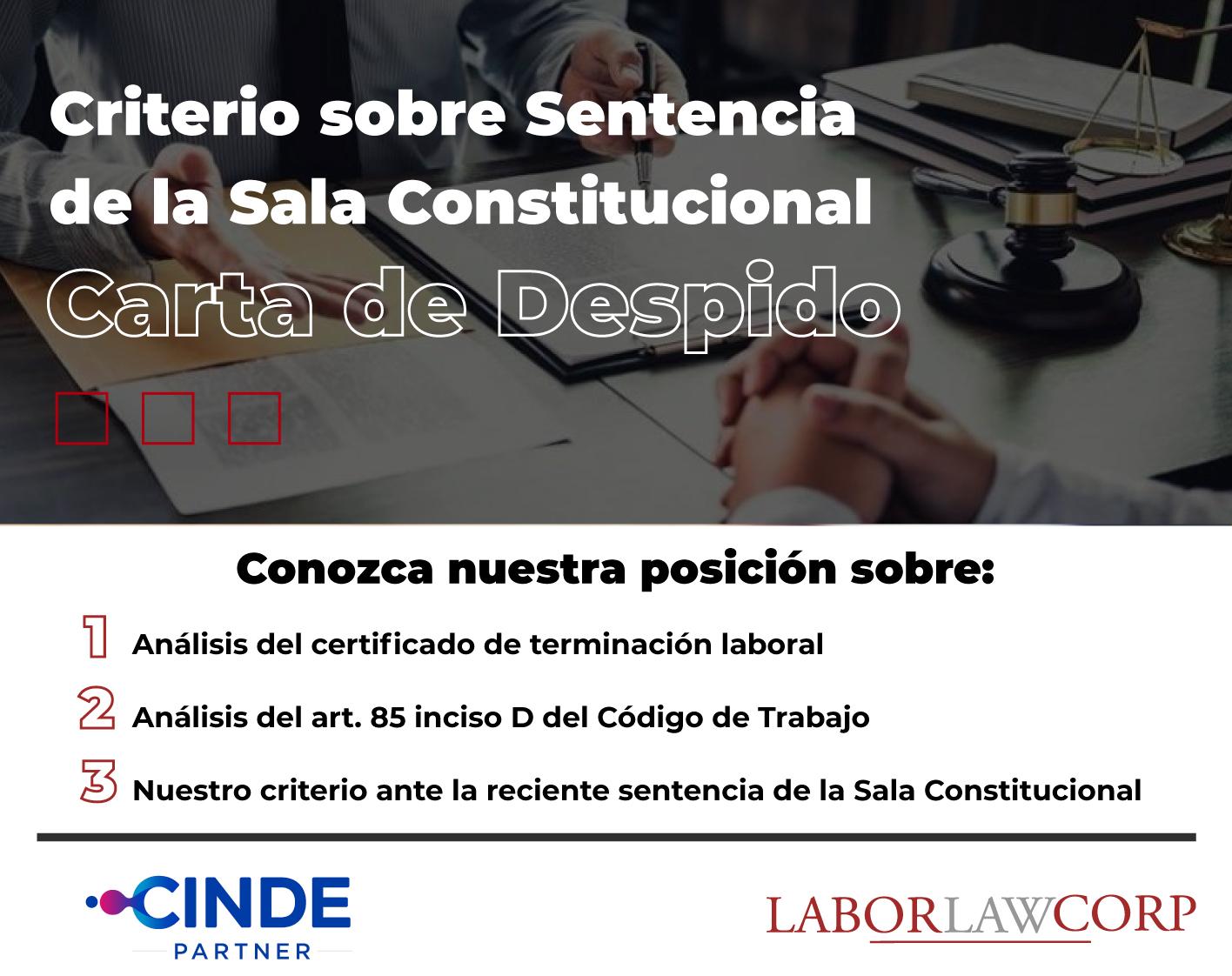RECOMENDACIONES A LOS PATRONOS SOBRE LOS ALCANCES DE LA CARTA DE DESPIDO Y DEL CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS A PARTIR DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL SOBRE EL DEBIDO PROCESO EN LAS TERMINACIONES CON RESPONSABILIDAD PATRONAL
En el siguiente artículo redactado por nuestro Socio Director LL.M. Luis Medrano Steele, repasamos el porqué del Certificado de Terminación, el fundamento del artículo 85 inciso d) y el criterio aplicable a la sentencia dictada por la Sala Constitucional sobre la motivación de la Carta de Despido.
Con estrecha relación a esa disposición conviene también reproducir lo que disponen los artículos 478 y 500 CT:
Artículo 478.- En los conflictos derivados de los contratos de trabajo, le corresponde a la parte trabajadora la prueba de la prestación personal de los servicios y, a la parte empleadora, la demostración de los hechos impeditivos que invoque y de todos aquellos que tiene la obligación de mantener debidamente documentados o registrados.
En todo caso, le corresponderá al empleador o la empleadora probar su dicho, cuando no exista acuerdo sobre:
1) La fecha de ingreso del trabajador o la trabajadora.
2) La antigüedad laboral.
3) El puesto o cargo desempeñado y la naturaleza o las características de las labores ejecutadas.
4) Las causas de la extinción del contrato.
5) La entrega a la persona trabajadora de la carta de despido, con indicación de las razones que motivaron la extinción de la relación laboral.
6) El pago completo de las obligaciones salariales, incluidos sus montos y componentes, cuando así se requiera; las participaciones en utilidades, ventas o cobros; incentivos y demás pluses, convencional o legalmente establecidos.
7) La clase y duración de la jornada de trabajo.
8) El pago o disfrute de los días feriados, descansos, licencias, aguinaldo y vacaciones.
9) El cumplimiento de las obligaciones correspondientes al sistema de seguridad social.
10) La justificación de la objetividad, racionalidad y proporcionalidad de las medidas o las conductas señaladas como discriminatorias en todas las demandas relacionadas con discriminaciones.
11) Cualquier otra situación fáctica cuya fuente probatoria le sea de más fácil acceso que al trabajador o la trabajadora.
(Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 9343 del 25 de enero de 2016, "Reforma Procesal Laboral".)
El destacado es nuestro.
Artículo 500.- En el mismo escrito de contestación de la demanda o la contrademanda deberán oponerse todas las defensas formales y de fondo, con indicación de los hechos impeditivos, las razones que sirven de fundamento a la oposición y ofrecerse los medios de prueba que le correspondan.
En caso de despido, el empleador o la empleadora solo podrá alegar como hechos justificantes de la destitución los indicados en la carta de despido entregada a la persona trabajadora, de la forma prevista en el artículo 35 de este mismo Código, o tomados en cuenta en el acto formal del despido, cuando ha sido precedido de un procedimiento escrito.
Se podrá justificar la falta de la entrega de la carta y alegar las conductas atribuidas como causa del despido sin responsabilidad, si al mismo tiempo se comprueba haber entregado copia del documento a la oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la forma y los términos indicados en el artículo 35 de este Código.
(Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 9343 del 25 de enero de 2016, "Reforma Procesal Laboral".)
El destacado es nuestro.
El enfoque normativo es vital, porque vía interpretación de las normas y supuesto respeto a los derechos fundamentales -artículos 39 y 41 de la Constitución Política sobre el debido proceso- es muy peligroso legislar, como lo podría estar haciendo la Sala Constitucional en esta ocasión en los votos 2020-005064 de las 9.45 horas del 13 de marzo 2020 y 2021-012547 de las 9.45 horas del 01 de junio 2021.
La Sala II fue clara en el voto 881-2006 de las 10.10 horas del 20 de setiembre de 2006, citando su propia jurisprudencia a partir de su interpretación del voto No. 2170-93 de la 10.12 horas del 21 de mayo de 1993 dictado por la Sala Constitucional, en los siguientes aspectos:
- Que se trata de dos documentos independientes, uno es la carta de despido, que es el documento idóneo para demostrar el despido y los motivos en que se funda; el otro es el certificado de terminación de servicios al que se refiere la primera parte del artículo 35 del Código de Trabajo.
- La exigencia de la carta de despido es fundamental en los despidos sin responsabilidad patronal o con justa causa, a fin de posibilitarle al trabajador en caso de contención, rebatir los argumentos expuestos en la carta y preparar y presentar las pruebas en sentido contrario, sin que el patrono al contestar la demanda pueda alegar hechos nuevos o distintos a los expuestos en dicha carta de despido.
Es decir, la Sala Segunda ha dejado claro que el voto 2170-93 de la Sala Constitucional, obedeció a la necesidad de que el patrono en todos los casos de despido sin responsabilidad patronal, entregue una carta de despido sin responsabilidad patronal y exponga en la misma los fundamentos de la terminación, en respaldo del debido proceso y derecho de defensa en caso de contención.
Entonces, dónde queda el artículo 85 inciso d) CT respecto al despido por voluntad patronal. Pues bien, una y otra vez, la Sala II ha dejado claro que de la relación de los ordinales 63 de la Constitución Política y 85 inciso d) CT, existe un régimen de estabilidad relativa en el empleo en el sector privado, limitado por los casos específicos de fueros de protección, hoy desarrollados en forma clara por el artículo 540 CT, en casos tales como mujer embarazada, mujer en lactancia, trabajador adolescente, trabajador sindicalizado, víctima de denuncia de acoso sexual, entre otros.
El artículo 85 en lo que interesa, establece:
ARTICULO 85.-Son causas que terminan con el contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajador y sin que extingan los derechos de éste o de sus causahabientes para reclamar y obtener el pago de las prestaciones e indemnizaciones que pudieran corresponderles en virtud de lo ordenado por el Código o por disposiciones especiales:
a. La muerte del trabajador;
b. La necesidad que tuviere éste de satisfacer obligaciones legales, como la del servicio militar u otras semejantes que conforme al derecho común equivalen a imposibilidad absoluta de cumplimiento;
c. La fuerza mayor o el caso fortuito; la insolvencia, concurso, quiebra o liquidación judicial o extrajudicial, la incapacidad o la muerte del patrono. Esta regla sólo rige cuando los hechos a que ella se refiere produzcan como consecuencia necesaria, inmediata y directa, el cierre del negocio o la cesación definitiva de los trabajos, y cuando se haya satisfecho la preferencia legal que tienen los acreedores alimentarios del occiso, insolvente o fallido, y
d. La propia voluntad del patrono.
e. Cuando el trabajador se acoja a los beneficios de jubilación, pensión de vejez, muerte o de retiro, concedidas por la Caja Costarricense de Seguro Social, o por los diversos sistemas de pensiones de los Poderes del Estado, por el Tribunal Supremo de Elecciones, por las instituciones autónomas, semiautónomas y las municipalidades.
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° de la ley N° 5173 de 10 de mayo de 1973)
El destacado es nuestro.
Sobre el particular, la Sala II en el voto 743-2005 de las 9.45 horas del 07 de setiembre 2005, desarrolló el siguiente criterio:
“Cabe agregar, que nuestro sistema de relacionales laborales, en lo privado, se rige por el principio de libre despido. De conformidad con el artículo 63 de la Constitución Política y el numeral 85 inc. d) del Código de Trabajo prevalece la llamada estabilidad relativa o el denominado “libre despido”. La primera norma literalmente expresa: “Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización cuando no se encuentren cubiertos por un seguro de desocupación.” La otra indica: “Son causas que terminan con el contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajo y sin que se extingan los derechos de este o de sus causahabientes para reclamar y obtener el pago de las prestaciones e indemnizaciones que pudieran corresponderle en virtud de lo ordenado por el código o por disposiciones especiales: ... d) La propia voluntad del patrono”. En consecuencia, salvo casos de excepción en los cuales por vía legal o convencional, por ejemplo, se haya limitado esa libertad para despedir, el patrono está posibilitado para cesar al empleado aun cuando este no haya faltado gravemente a sus obligaciones contractuales; eso sí, con la correlativa obligación de indemnizarlo. Se advierte que la disposición constitucional exceptúa el libre despido por vía legal o convencional, como sería el caso del despido de la persona menor de edad, de la trabajadora embarazada, del representante sindical y los supuestos contemplados en la Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, para quienes se establece un procedimiento especial, que en caso de ser obviado el despido resultaría nulo y procedería la reinstalación del trabajador en su puesto…”.
Es decir, para la Sala II el libre despido NO ha sido eliminado ni modificado, sencillamente debe ejecutarse HOY, tomando en cuenta los alcances de los fueros especiales considerados en el artículo 540 CT, que incluyen en su parte final, la “discriminación”. Veamos:
Artículo 540.-Las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado, que en virtud de un fuero especial gocen de estabilidad en su empleo o de procedimientos especiales para ser afectados, podrán impugnar en la vía sumarísima prevista en esta sección, con motivo del despido o de cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria, la violación de fueros especiales de protección, de procedimientos a que tienen derecho, formalidades o autorizaciones especialmente previstas.
Se encuentran dentro de esa previsión:
1) Los servidores y las servidoras del Estado en régimen de servicio civil, respecto del procedimiento ante el Tribunal de Servicio Civil que les garantiza el ordenamiento.
2) Las demás personas trabajadoras del sector público para la tutela del debido proceso o fueros semejantes, a que tengan derecho de acuerdo con el ordenamiento constitucional o legal.
3) Las mujeres en estado de embarazo o período de lactancia, según se establece en el artículo 94 de este Código.
4) Las personas trabajadoras adolescentes, conforme lo manda el artículo 91 de la Ley N.° 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998.
5) Las personas cubiertas por el artículo 367 de este Código y cualquier otra disposición tutelar del fuero sindical.
6) Las denunciantes y los denunciantes de hostigamiento sexual, tal como se establece en la Ley N.º 7476, Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, de 3 de febrero de 1995.
7) Las personas trabajadoras indicadas en el artículo 620 de este Código.
8) Quienes gocen de algún fuero semejante mediante ley, normas especiales o instrumento colectivo de trabajo.
La tutela del debido proceso podrá demandarse en esta vía, cuando se inobserve respecto de las personas aforadas a que se refiere este artículo.
También, podrán impugnarse en la vía sumarísima prevista en esta sección, los casos de discriminación por cualquier causa, en contra de trabajadores o trabajadoras, que tengan lugar en el trabajo o con ocasión de él.
(Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 9343 del 25 de enero de 2016, "Reforma Procesal Laboral".)
El destacado es nuestro.
Sobre la discriminación en particular, tenemos que reparar en el ordinal 404 CT, que establece:
Artículo 404- Se prohíbe toda discriminación en el trabajo por razones de edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, condición de salud, discapacidad, afiliación sindical, situación económica o cualquier otra forma análoga de discriminación.
(Así reformado por la ley N° 9797 del 2 de diciembre del 2019, que reformó íntegramente la ley N° 7771 del 29 de abril de 1998, "Ley General sobre el VIH SIDA")
Entonces, a partir de esas dos disposiciones, es que con ocasión de la vigencia de la Reforma Procesal Laboral -nacen desde ahí-, que se ha indicado que cuando se trate de despido por voluntad del patrono sin mediar causal alguna de las previstas en los artículos 81 y 369 CT -voluntad del patrono del artículo 85 inciso d) CT-, debe tenerse mucho celo en revisar:
- Que no se trate de un despido de una de las personas trabajadoras cubiertas por los fueros especiales del artículo 540 CT, caso en el cual debe seguirse los procedimientos formales según lo ordena el numeral 541 CT.
- Que se no trate de un despido en el que medie un motivo de discriminación de los previstos en el artículo 404 CT.
Sobre el segundo punto, no debe perderse de vista la relación de los artículos 409 y 478 inciso 10) CT, en el sentido de que cuando se reclame la discriminación, por un lado quien la alegue debe señalar los fundamentos de hecho y los términos de comparación, y el patrono contra quien se invoque debe demostrar la justificación de la objetividad, racionalidad y proporcionalidad de la conducta cuestionada como discriminatoria. Hasta la fecha, de una forma clara y contundente, no se había expresado en una sentencia de Sala Constitucional o de Sala II, que en todos los casos de despido con responsabilidad patronal, debe entregarse la carta de despido y obligatoriamente el certificado de terminación de servicios, debiéndose indicar en ambos la justificación objetiva, racional y proporcional de la decisión de terminación y en el segundo, la manera en que el trabajo fue ejecutado; es decir, era suficiente invocar:
“Se le comunica la decisión de la empresa de dar por terminado su contrato de trabajo a partir de hoy, por voluntad patronal en la forma prevista por el inciso d) del artículo 85 del Código de Trabajo”.
Sobre la discriminación, la Sala II en la sentencia No. 1276-2020 de las 9.45 horas del 10 de julio 2020, precisó:
V.- SOBRE LA CARGA PROBATORIA EN MATERIA DE DISCRIMINACIÓN: El numeral 409 del Código de Trabajo estipula que “(…) quien alegue la discriminación deberá señalar específicamente el sustento fáctico en el que funda su alegato y los términos de comparación que substancie su afirmación” y, el ordinal 478, inciso 10), ibídem, establece que cuando no exista acuerdo entre las partes, la empleadora deberá demostrar “La justificación de la objetividad, racionalidad y proporcionalidad de las medidas o las conductas señaladas como discriminatorias en todas las demandas relacionadas con discriminaciones”. En relación con el tema de discriminación laboral la Sala Constitucional en su resolución n.° 13205, de las 15:13 horas del 27 de setiembre de 2005, incluye los principios que rigen las cargas probatorias en esta materia y que concuerdan con los artículos citados. En ese sentido, se apuntó:"(...) es ineludible traer a colación la importancia que tiene la distribución de la carga de la prueba para procurarle al trabajador resguardo frente a actuaciones patronales que constituyan discriminación. (…) prima facie, el amparado que alega discriminación laboral debe desarrollar una actividad alegatoria suficientemente concreta y precisa, en torno a los indicios de que ha existido tal violación al derecho a la igualdad. Esta condición ha sido ampliamente reiterada por la jurisprudencia de esta Sala (ver sentencia número 2004-11984 de las 10:10 horas del 29 de octubre de 2004 y 2004-11437 de las 9:53 horas del 15 de octubre de 2004). Alcanzado, en su caso, un resultado probatorio suficiente por el accionante, sobre la parte recurrida recae la carga de probar la existencia de causas suficientes, reales y serias, para calificar de razonable y ajena a todo propósito discriminatorio la decisión o práctica patronal cuestionada, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios” (el resaltado es agregado). Este criterio se reiteró, entre otras sentencias, en las números 16038, de las 16:31 horas del 13 de octubre de 2015; 14504, de las 9:05 horas del 1° de noviembre de 2013; y 12857, de las 14:45 horas del 25 de setiembre de 2013. Esta otra Sala también ha abordado asuntos relacionados con despidos discriminatorios en igual línea que la jurisprudencia constitucional, ha señalado: “(...) El Convenio 111 de 1985 de la Organización Internacional del Trabajo denominado ‘sobre la discriminación (empleo y ocupación)’ (debidamente ratificado por Costa Rica) define ese concepto en su artículo primero de la siguiente forma: ‘1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: /a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; (...)” (Sentencia n.° 751, de las 10:00 horas del 15 de julio de 2015, en este mismo sentido también el voto n.° 413, de las 11:00 del 2 de marzo de 2018). Con base en lo expuesto y la normativa citada, para que prosperen sus peticiones, el trabajador debe aportar indicios claros y precisos de la discriminación alegada y la parte accionada, para imponer su defensa, debe probar la causal objetiva que invocó al contestar, excluyente del trato discriminatorio acusado.
A mayor abundamiento, tengamos claro que a partir del 25 de julio 2017, toda persona que se considere protegida por un fuero especial de los previstos en el ordinal 540 CT o bien, que se considere víctima de discriminación laboral en los términos del artículo 404 CT, puede acudir al procedimiento sumarísimo de fueros de protección previsto en los ordinales 542 a 546 CT, pero en el entendido de que será ante un Juzgado de Trabajo que se reclamará lo que corresponda, por la violación de los fueros o por la discriminación alegada. Por lo tanto, nos preguntamos cómo la Sala Constitucional dio entrada a dos recursos de amparo contra sujetos de Derecho Privado, que dieron lugar a las dos sentencias que estamos revisando; siendo que entonces encontramos la regulación prevista en los artículos 57 a 65 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, teniendo como presupuestos de admisibilidad, los siguientes:
- Que el recurso sea interpuesto dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de interponer el recurso -ver artículo 35 de la LJC-.
- Que el recurrido se encuentre de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdiccionales comunes sean tardíos o insuficientes para garantizar los derechos fundamentales.
Entonces, quede claro que quien se considere víctima de discriminación, deberá acudir a reclamarla ante un Juzgado de Trabajo dentro del plazo de seis meses -prescripción- contados a partir del acaecimiento de la violación que se reclama, mientras que quien se considere en una relación de poder -la laboral por su naturaleza lo es- víctima de una violación de sus derechos fundamentales puede acudir a la Sala Constitucional a través de un recurso de amparo contra sujeto de derecho privado a reclamar la restitución de sus derechos -en lo particular hemos visto casos de reclamos por violación a la esfera de intimidad y privacidad de las comunicaciones cuando se despide a alguien y no se le permite borrar o respaldar sus archivos personales de los equipos informáticos, o bien, en lo que nos ocupa y de seguido vamos a desarrollar, el patrono ejerció el despido por voluntad patronal conforme el artículo 85 inciso d) CT y no indicó los motivos del despido y la persona trabajadora lo solicita para efectos de determinar si existen o no los indicios de discriminación, para accionar judicialmente en la vía correspondiente en contra de su expatrono-.
Antes de entrar a desarrollar los alcances, nuestro criterio y recomendaciones, frente a las dos sentencias constitucionales, veamos qué expresó la Sala II en la sentencia 881-2006:
"III.- Antes de referirnos específicamente a los motivos de agravio, es necesario hacer algunas precisiones de orden teórico sobre la obligación de los empleadores de documentar la o las causas que lo motivan a despedir sin el pago de prestaciones laborales. El propósito de la carta de despido es permitir que el trabajador conozca la falta que se le atribuye como justificante del despido, evitando que se le deje en indefensión por no conocer la razón de su despido; la carta constituye un documento idóneo para demostrar el despido y sus razones en los casos en que el trabajador despedido decida acudir a la jurisdicción laboral para hacer valer sus derechos. Alonso Olea y Casas Baamonte señalan que la carta de despido debe cumplir cierta formalidad indicando como requisitos básicos: 1. La fecha en que tendrá efecto el despido, 2. Los hechos que lo motivan, al respecto indican“…la finalidad básica de la carta es que el trabajador sepa bien por qué se le despide; este fin se conseguirá adecuadamente describiendo los hechos en que el empresario quiere fundar el despido”: (Alonso Olea, Manuel y Casas Baamonte María Emilia: Derecho del Trabajo: vigésima edición, Revisada Editorial Civitas, Madrid, España, 2002, p. 471). La doctrina jurisprudencial contenida en el voto 2170-93, que se cita en el recurso y, que ha sido expuesta por esta Sala en varios de sus pronunciamientos, sobre la obligación de los empleadores de entregar un documento al trabajador que indique las causas por las que se pone fin a la relación laboral (que para la Sala Constitucional está comprendido en el certificado previsto por el artículo 35 del Código de Trabajo y para esta Sala debe ser la carta de despido, sin perjuicio de exigirle al trabajador la entrega del certificado que indica ese numeral) responde a un doble propósito; por un lado a un derecho para ejercer la legítima defensa, pudiendo así él o la trabajadora combatir, al presentar la demanda, los argumentos que le fueron expuestos por el empleador y preparar y ofrecer las pruebas para rebatir las imputaciones que le fueron hechas para privarle del derecho a conservar su trabajo o al menos a ser indemnizado por despido que estime injusto. Por otro lado se configura como una obligación del empleador, al que también por el principio de uso legítimo del derecho y la buena fe, debe indicar en la carta de despido la causa o causas por las cuales se despidió, aunque sea de forma general. Es por eso que no se ha permitido alegar, en la contestación de la demanda y menos durante las etapas siguientes, hechos que no fueron invocados y consignados en el documento entregado al trabajador o la trabajadora, porque para estos resultaría sorpresivo. Similar situación ocurre cuando solo se le indica la normativa en la que el empleador se apoya. Esto debe ser así porque la experiencia nos dice que en la mayoría de los casos los trabajadores (as) no conocen los supuestos de hecho previstos por los artículos 81 y 369 del Código de Trabajo, que autorizan el despido sin responsabilidad patronal, por lo que el empleador, para ejercer esa potestad disciplinaria conforme a las exigencias de la buena fe, debe señalar las faltas (aunque sea de manera general) y no limitarse al sustento legal en que apoya la decisión, de tal forma que permita a la persona despedida ejercer el derecho de defensa que le garantiza la Constitución, de lo contrario se le limita en forma sustancial cuando se le sorprende, en la contestación de la demanda, con imputación de faltas que no fueron el verdadero motivo por el que se le despidió. Por las razones expuestas, la exigencia de consignar en la carta de despido todas y cada una de las faltas que motivan un despido tiende también a facilitar la justicia del caso concreto, de tal manera que ese documento permita a quien juzga reconocer, sin ninguna dubitación, la causa que motivó la decisión del empleador y así, en aplicación de los principios de equidad y justicia, a la luz del principio de proporcionalidad, establecer la relación entre la falta atribuida al trabajador y la sanción impuesta. El voto de la Sala Constitucional número 2170 de las 10:12 horas del 21 de mayo de 1993, en lo de interés dispuso “…en un régimen de despido cuya regla general, con las excepciones establecidas por ley, es la libertad patronal- en resguardo del eventual abuso de la libertad de despido- el artículo 35 del Código de Trabajo impone al patrono una obligación medular para el ejercicio de otros derechos laborales. (…) cuando el (sic) trabajador, lo solicite o no, no se le extiende la certificación que manda el artículo 35 del Código de Trabajo, se le ocasiona un serio desequilibrio, traducido en términos constitucionales, en un atentado directo e inmediato al derecho al trabajo y al debido proceso, pues en el eventual caso de acudir a la jurisdicción común a hacer valer sus derechos, disposiciones como las citadas del artículo 82 se tornan inocuas: al trabajador no se le documento la presunta causal de terminación del contrato e incoado el proceso